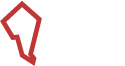En la actualidad, se puede estimar en 18 millones el número de personas inmigrantes residiendo en países de América Latina y el Caribe[1]. Al menos dos tercios de ellas se encuentran en edad laboral (de entre 15 y 64 años) y con una tasa de participación elevada, de un 73% a 75%[2], se tiene que existirían entre 9 y 9,5 millones de trabajadoras y trabajadores inmigrantes en la región. Es de ellos que vamos a hablar.
La compleja problemática de los trabajadores inmigrantes en América Latina
En la mayoría de los países latinoamericanos y caribeños que son receptores de mano de obra migrante, actualmente ésta se enfrenta a una diversidad de problemas, algunos estructurales y otros coyunturales, relativamente comunes a todos estos países.
Los problemas estructurales están relacionados con el uso que hacen los empleadores de la mano de obra migrante en los países latinoamericanos como contingente que contribuye a rebajar los estándares salariales y laborales, a nivel país y también a nivel local, por una parte. Y por otra, con la inserción laboral que se enfrenta las y los trabajadores inmigrantes, en nichos de empleo parcial o totalmente desechados por la fuerza de trabajo local, ya sea por su baja remuneración relativa y/o por las condiciones laborales y ambientales más precarias, más demandantes de esfuerzo físico y que conllevan mayores riesgos de salud. [3]
Todo ello, a pesar de que -en el caso latinoamericano y caribeño-, los inmigrantes no sólo proceden mayoritariamente del mismo continente, sino que aportan una fuerza laboral más joven y de mayor calificación en promedio que la fuerza de trabajo nativa. No obstante lo cual, su inserción laboral con frecuencia se produce en empleos por debajo de su nivel de calificación También es frecuente que esa inserción laboral presente mayor informalidad (carencia de contratos, carencia de prestaciones sociales y previsionales), mayor desempleo parcial involuntario (trabajo parcial involuntario) al mismo tiempo que largas jornadas de trabajo. Un obstáculo clave para conseguir trabajos de alta calidad y para acceder al mercado laboral formal, es -por lo general- un difícil proceso de reconocimiento de credenciales educativas y profesionales en los países de acogida.
Todos estos problemas además se presentan en grado mayor, de discriminación y explotación, con los inmigrantes en situación de irregularidad, que siendo un porcentaje minoritario de la fuerza de trabajo migrante (entre un 5% a un 20%, estimativamente en los países de América Latina), resultan una realidad crónica de atropello de los derechos humanos y laborales que afecta el clima social y el orden jurídico de los países receptores de inmigración.
Los problemas coyunturales que afectan a las y los trabajadores inmigrantes en América Latina en los últimos 10 años están relacionados con la convergencia de dos hechos: por un lado, los flujos de inmigrantes se duplicaron en este lapso de tiempo,-pasando de 9 millones estimados en 2015, a más de 18 millones estimados en 2024-. Por otro lado, al mismo tiempo, América Latina y el Caribe atravesaron la peor década de crecimiento económico que se registra, con un promedio anual de un 0,9% %, mientras el empleo también registró la peor evolución promedio anual con una caída de-1,1%-, desde al menos 1950.
Se comprende, a partir de esto, que todos los problemas estructurales antes mencionados se han agudizado en esta coyuntura. Y se ha sumado a ello un cambio en el clima social de los países de acogida respecto de la inmigración, al menos en Suramérica. La crisis de seguridad ciudadana acrecentada por la extensión de la presencia y actuación de mafias del crimen organizado se ha asociado, por los medios de comunicación y las fuerzas políticas anti inmigrantes, a los flujos migratorios. Como consecuencia, una proporción significativa de la población en la región relaciona los flujos migratorios recientes con un aumento en la inseguridad.
Además, a pesar de que importantes estudios dan cuenta de las contribuciones que a las economías de los países de acogida les significan el trabajo de las personas inmigrantes, las mismas no son percibidas por la mayoría de la población en América Latina y el Caribe[4].
Más allá de esto, existen además discriminaciones adicionales que afectan, por un lado, a las trabajadoras migrantes, que con frecuencia presentan cifras de desempleo más altas, peores remuneraciones y una inserción laboral más precaria e informal. Lo mismo, por otro lado, afecta a los trabajadores inmigrantes haitianos, sobre los que pesa una mayor dificultad para su inclusión social y laboral debido a su idioma.
Dos problemáticas específicas adicionales son: por una parte, la de trabajadores (as) inmigrantes que se desempeñan en la agricultura en condiciones muchas veces de trabajo forzado o trata laboral, afectando particularmente a personas haitianas, bolivianas, peruanas, paraguayas. Y por otra parte, la de los trabajadores de plataformas digitales, sobre todo en servicios de delivery. Actividad que no siempre está regulada legalmente y que pasa por una relación laboral que dificulta el ejercicio de derechos individuales y colectivos de los trabajadores. En la que hay una fuerte participación de trabajadores inmigrantes, en particular venezolanos.
En este contexto, durante el último año, aunque la tendencia en América Latina y el Caribe fue a una reducción del desempleo, éste se mantuvo aún en niveles históricamente altos. Afectando de manera a veces relativamente menor a los trabajadores inmigrantes, lo que se explica por su mayor disposición a aceptar empleos precarios e informales – en actividades como el comercio, alojamiento y servicios de comida y trabajo doméstico- por la urgencia de contar con un empleo remunerado.
Demandas y campañas de los trabajadores migrantes
Frente a esta situación, las organizaciones de inmigrantes y las instituciones pro migrantes en la región tienden a consensuar como demanda primera e inmediata la lucha por la regularización de los trabajadores que se encuentran indocumentados. Y, más ampliamente, por revertir la tendencia de los gobiernos a establecer legislaciones restrictivas y securitistas, que favorecen la perpetuación de la inmigración irregular. Abogando, en consecuencia por legislaciones migratorias y en materia de refugio con un enfoque de derechos humanos.
Para hacerle frente al clima social antiinmigrante que se ha extendido, las organizaciones de trabajadores inmigrantes nos planteamos una más estrecha relación con las organizaciones sindicales y populares de los países de acogida. Y más ampliamente, acrecentar nuestra inserción social, no sólo a nivel laboral, sino también a nivel territorial, en los barrios y comunidades en que habitamos, sumándonos a nuestros vecinos nativos, en la construcción de una nueva identidad y una nueva cultura, que nos incluya a todos, en la rica diversidad que tenemos. Hablamos de comunidades del Buen Vivir y de Integración Latinoamericana y Caribeña. Que permitan superar los esquemas de vida capitalista, patriarcal y colonialista, antropocéntricos y eurocéntricos. Recuperando la memoria de nuestras comunidades originarias y de quienes percibieron siempre la unidad de los habitantes de toda Abya Yala como base para nuestra dignidad y soberanía. Construyendo un continente en el que se celebre la Vida.
Desde el punto de vista de las propuestas a levantar en los espacios regionales, levantamos por esto la consigna de la “Ciudadanía Latinoamericana” como horizonte necesario para la integración de los pueblos de América Latina y el Caribe, desde abajo. Proponiendo a los gobiernos de todo el continente que se establezca un Acuerdo de Residencia de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas) al menos y más ampliamente, de toda la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) que permita la libre circulación y residencia en toda América Latina y el Caribe a las personas nacidas en ella.
[1] Teniendo presente que el número de migrantes en los países de América Latina y el Caribe pasó de 8,3 millones a 16,3 millones durante el período 2010 a 2022, según el Informe “El estado de la movilidad mundial tras la pandemia de COVID-19”, de la OIM-MPI , de abril de 2024.
[2] Véase: https://publications.iadb.org/es/en-que-situacion-estan-los-migrantes-en-america-latina-y-el-caribe-mapeo-de-la-integracion, julio 2023.
[3] Véase: “Las migraciones en la encrucijada del desarrollo social inclusivo”, en Reducir la desigualdad y avanzar hacia el desarrollo social inclusivo en América Latina y el Caribe: desafíos, prioridades y mensajes de cara a la Segunda Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, capítulo II, “Desafíos estructurales y emergentes a partir del análisis de los nudos críticos del desarrollo social inclusivo”
[4] Véase: https://blogs.iadb.org/migracion/es/migracion-y-opinion-publica-en-america-latina-y-el-caribe-cinco-aprendizajes-del-2024/