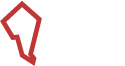En los últimos años, especialmente desde 2023 hasta 2025, la criminalización y discriminación contra la población inmigrante en Chile se han intensificado en discursos políticos, medios, redes sociales y vida cotidiana. Reconocido por Amnistía Internacional y la Corte de Apelaciones de Santiago, este fenómeno incluye retrasos en trámites migratorios y la dificultad para regularizar a niños y niñas migrantes sin documentos. Además, se han promovido leyes que restringen derechos políticos y sociales de los inmigrantes, como el voto y el acceso a salud y educación, como castigo por ingresar irregularmente. La cobertura mediática también ha resaltado desalojos de campamentos y campañas que presentan la diversidad a través de una madre negra. La discriminación se manifiesta en microviolencias discursivas y en el trato por acento o fenotipo.
Frente a esto, estudios internacionales muestran lo que se denomina “la paradoja de la migración”, es decir, que las niñeces y adolescencias migrantes suelen tener mejor salud mental que sus pares nacionales, debido a redes de apoyo y resiliencia. Sin embargo, cuestionan si los instrumentos de medición son adecuados para captar sus experiencias migratorias particulares, especialmente en contextos de desalojos y discriminación. ¿Será que hay diferencias en la experiencia y la salud mental las niñeces y adolescencias nacionales y migrantes expuestas a los desalojos de campamentos? ¿Cómo será la experiencia de saberse dentro de un grupo que “merece” menos derechos que otros? ¿Existe la paradoja de la migración?
Otros estudios muestran que la internalización de la desigualdad y la necesidad de pasar desapercibido pueden generar mayor ansiedad y depresión en las niñas, niños y adolescentes “más adaptados” a la sociedad receptor, pues, la adaptación es, en realidad, un enmascaramiento que consiste en adoptar el acento, el vocabulario, las costumbres, alejarse del grupo de nacionales y transformar la identidad para pasar desapercibido y no ser sujeto de discriminación. Esto pone en cuestión la posibilidad que estas personas tienen de denunciar situaciones de riesgo, si su brújula social es pasar desapercibido. No se puede establecer como algo dado la contención y la resiliencia familiar y comunitaria, pues el proceso migratorio suele tener rupturas familiares y desarraigo, violencias estructurales previas, etc.
Por ello es imprescindible atender la salud mental de la población migrante con herramientas específicas, entendiendo las particularidades del proceso migratorio y el impacto del acoso en su bienestar psicológico y cuestionar los significados y las expresiones de la adaptación en un contexto de tanto acoso.