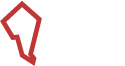«Al finalmente obtener su casita, está postrada, ya no la puede disfrutar». Esta es la escena que me acecha cuando pienso en el trabajo, y corresponde a las palabras de una de las integrantes de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), a quien tuve la dicha de conocer en un encuentro de trabajadoras agrícolas organizado por el Centro de Estudios La Grieta. Este centro investiga, entre otras cosas, las condiciones laborales que viven las trabajadoras agrícolas y rurales de la Región de O’Higgins.
Lo que reside en las palabras de esta mujer es la indignación de alguien que ha dedicado una parte no menor de su vida a luchar por su propia dignidad, y la de sus compañeras(os), y que observa el trágico desenlace de las mujeres rurales que no sólo trabajan, sino que también se organizan. Las mujeres rurales poseen conocimientos ancestrales sobre el cuidado de la tierra, y ejercen un trabajo que no da tregua al cuerpo. Sin ellas nuestra vida y nutrición no sería la misma. Sin ellas las mesas estarían vacías, y los mercados de exportación chilenos se derrumbarían.
Estos cuerpos, que se doblan y desdoblan para arar, sembrar, y recoger los frutos de la naturaleza, con el pasar del tiempo, se vuelven dolorosos. El dolor, mensaje ineludible, manifiesta la inflamación, el desgaste y las décadas de movimientos repetitivos, empero necesarios para satisfacer el hambre del mundo. También delata la falta sostenida de cuidados pertinentes a estos cuerpos, sin los cuáles la vida no se mueve de la misma manera. Estas personas experimentan jornadas extensas, sin posibilidad de descansar, sin baños cerca, sin acceso a agua fresca y potable, y muchas veces enfrentando los maltratos de los capataces. Esto, por supuesto, sumado al trabajo doméstico que realizan la gran mayoría de las mujeres de clase trabajadora, que se ganan el pan, pero también lo sirven y luego barren las migas.
En este campo el descanso nunca fue una posibilidad. El incentivo son metas de productividad, no hay una renta garantizada, y se obtiene a veces, incluso menos de lo mínimo que se requiere para parar la olla, conseguir los remedios, comprar útiles escolares o algún merecido objeto de distracción y ocio, ítems que tanto se les niega y recriminan a las personas empobrecidas. Los «clase media» no entienden qué lugar ocupa una tele en una media-agua. No se dan por enterado que no sólo del pan vivimos las mujeres y hombres de las clases obreras.
Sólo los burgueses pueden vivir la vida sin mirarle la cara a la nana, sin poder figurarse que debajo del obligatorio y distintivo delantal reside un alma que ama y anhela, mientras plancha ropa o cría a esos hijos ajenos que algún día devorarán el mundo, y quizás, si recuerdan a esa borrosa figura que los contuvo más que sus propios padres, le arrojen algún cuesco. Migajas. Lo que se barre de la mesa grande son migajas. La «trickle down economics» no deja más que gotitas y migajas. No es suficiente para deglutir el pan añejo, y mucho menos la humillación.
Se estila, entre algunos trabajadores agrícolas, que la llegada de los y las migrantes ha causado un retroceso en los –ya escasos– derechos laborales que se han conquistado dificultosamente, aún más luego de la dictadura y la subsecuente obstaculización de los sindicatos. «Es que los migrantes trabajan por poco y nada, y bajan la vara del limbo, quebrándonos las espaldas a todos. Algunos vienen sin ningún documento, agradecen lo poco que obtienen. Agachan la cabeza ante los maltratos. No reclaman sobre la ausencia de agua o sillas, y comen su comida sentados en el suelo de tierra, sin nunca problematizarlo».[1]
¿Cuáles son las condiciones laborales en el Chile actual? Un informe hecho por la CCHDH y la CONFEDEPRUS[2] evidencia que las condiciones laborales están marcadas por sobrecarga, falta de entornos seguros y situaciones de violencia en el trabajo, afectando particularmente a mujeres, y personas migrantes. En cuanto a la sindicalización, el informe destaca múltiples trabas para el ejercicio de los derechos colectivos. El derecho a huelga está severamente limitado, se fomenta la fragmentación sindical, dificultando la organización colectiva, y existen prácticas represivas como el uso arbitrario de sumarios y despidos de dirigentes. Además, los espacios de diálogo social con el Estado son más consultivos que resolutivos, sin capacidad real de incidir en las condiciones laborales. En conjunto, estos elementos muestran un escenario de debilitamiento estructural de las garantías laborales, donde muchos de los derechos reconocidos legalmente no se traducen en condiciones reales de protección ni participación efectiva para los trabajadores y trabajadoras.
¿Es este escenario desalentador producto de la llegada de los migrantes irregulares al mercado chileno? ¿De qué cuerpos se ha servido históricamente el capitalismo colonial, hoy globalizado y neoliberal, para ahorrarse las molestias de garantizar dignidad a sus trabajadoras y trabajadores? ¿Cuáles son las opciones genuinas que tienen las personas que hoy encarnan el eslabón más precarizado de la cadena de producción mundial, de demandar condiciones mínimas de seguridad, respeto y probidad?
El hambre «duele, obnubila la mente, produce un temblor peor que el de la borrachera», denuncia Carolina María de Jesús[3], mujer negra y pobladora, recolectora de basura y escritora brasilera, a quién el hambre acompañó durante toda su vida. Pero la miseria y la precariedad degradan también los espíritus. Roberto Aceituno[4], psicoanalista y pensador chileno, propone el concepto del «desasosiego», caracterizado como una forma contemporánea de malestar subjetivo y social que se ha expandido en Chile pese a sus «avances económicos». No se reducen sólo a un conjunto de síntomas clínicos como ansiedad, depresión o suicidio, sino que refiere a una experiencia emocional y política que refleja una crisis en el vínculo entre los individuos y su entorno.
Aceituno vincula este malestar al proceso de modernización neoliberal, que ha instalado un modelo de vida basado en la competencia, la meritocracia y la autorresponsabilidad. El individuo, desligado progresivamente de los apoyos sociales e institucionales tradicionales, queda enfrentado a exigencias de bienestar, rendimiento y éxito que no puede satisfacer, al tiempo que se le atribuye la culpa por su aparente fracaso. El desasosiego es el efecto estructural de una forma de organización social que produce vulnerabilidad, miedo y aislamiento como parte de su funcionamiento normal.
Las consecuencias del desasosiego son múltiples y se expresan tanto en la psiquis individual como en la organización de la vida colectiva. A nivel psíquico, se observa un aumento sostenido en trastornos mentales, conductas autodestructivas y demandas de atención en salud mental, especialmente en mujeres, jóvenes y sectores precarizados. A nivel social, se produce un debilitamiento del lazo comunitario, una pérdida de confianza en las instituciones y un aumento de situaciones de abuso y desprotección que transcurren con impunidad.
En lugar de articular estos síntomas como una «cuestión social», se tiende a medicalizar y psicologizar el sufrimiento, desplazando la responsabilidad desde lo estructural hacia lo individual. En este contexto, la salida propuesta por sus teorizadores no pasa por ampliar exclusivamente la oferta terapéutica o farmacológica, sino por repolitizar el malestar, y reconocer que este expresa un conflicto profundo entre las promesas no cumplidas de la modernización y las condiciones materiales de vida.
Recuperar el sentido colectivo del malestar y cuestionar el paradigma capitalista neoliberal que organiza la vida cotidiana son pasos necesarios para enfrentar el desasosiego no como una patología individual, sino como una forma legítima de crítica a un orden que produce sufrimiento. De alguna manera, el desasosiego apunta a la obstaculización de la posibilidad de una queja y movilización colectiva.
Aquellos que sostienen las riquezas se ríen de nuestra creciente miseria, sugieren que deberíamos estar más abiertos a trabajar por experiencia, sin esperanza de una remuneración. La situación es tan cruda que hasta la demanda por un sueldo se ha vuelto ilusoria. Quieren hacernos creer que nuestro anhelo por una vida digna es ridículo y sin sentido. Desean privarnos incluso de nuestra capacidad de soñar colectivamente otra forma de vida posible para nosotros.
La aniquilación de los derechos y garantías laborales, por supuesto, afecta a las diversas formas de trabajo que existen en la actualidad. Tanto profesionales, como trabajadoras(es) «no clasificados» padecen de una cultura laboral que se niega a valorar el descanso, el tiempo de ocio, y el acceso a los derechos mínimos, como salud, vivienda, cultura, etc. Se ha observado un alza considerable en licencias psiquiátricas, detección de «burnout» y malestar en salud mental vinculado, al menos en parte, al trabajo. Un informe de la SUSESO apunta a que, en 2023, un 75% de los centros de trabajo mostraban un estado de riesgo no óptimo en la escala de salud mental[5].
Foucault[6] hablaba de tanatopolítica para referirse al poder moderno que no solo gestiona la vida, sino que también decide quién puede morir, no necesariamente matando directamente, sino dejando morir a ciertos grupos considerados prescindibles. En el caso de los trabajadores migrantes irregulares, esta lógica se hace evidente: se les expone a condiciones laborales precarias, a la informalidad, al miedo constante de ser expulsados o ignorados por las instituciones, y todo eso con una naturalización peligrosa. Es decir, se va desplazando el umbral de lo que socialmente aceptamos como trato digno, y lo que hoy se tolera con ellos –explotación, desprotección, indiferencia estatal– termina normalizándose como posible para todos.
Ante el alza de los discursos xenófobos, y el lúgubre futuro político de Chile y el mundo, les hablo directamente a los nacionales, y les digo: la precarización de las personas migrantes irregulares es su propia precarización. Las humillaciones a las que someten al «veneco» sella vuestro propio destino trágico dentro del Chile neoliberal. Aquellas condiciones de empobrecimiento, desprotección y esclavitud que hoy observamos se dirigieron, y ciertamente dirigirán a ustedes nacionales. La ciudadanía es un frágil hilo que sólo los salva, parcialmente, de estas crudas realidades. Cualquier abaratamiento de costos posible será aplicado a todos nosotros, incluso a costa de nuestra propia humanidad.
En mis tiempos de ocio, que intento defender acérrimamente, me gusta participar de clubs de lectura. En ellos, muchas veces se escucha la frase: «No se si a ustedes también les pasa esto», pregunta que me llena de una sensibilidad gustosa, porque se siente como un intento de estirar la mano para intentar traspasar el velo de lo individual, y de derribarlo incluso.
Pienso que sindicalizarnos es estirar la mano, es preguntar en voz alta si nuestro padecer atraviesa otros cuerpos, si hay alguien que también permanece indignado por su propio dolor y el de los otros. Es socializar el hecho de que la plata no alcanza, y no sentir vergüenza por adolecer de la mente del tiburón, sino que llenarse de rabia por el cardumen. ¿Cuántas pequeñas y grandes muertes se experimentan en una jornada laboral, y que permanecen absolutamente veladas porque no está de moda hablar del sufrimiento? Lo cortés es matarse trabajando y fingir que nada de ello nos cuesta. Pero en ese teatro olvidamos que esto no debería ser así, y en ese desasosiego del alma, día a día, se nos va la vida. En este 1 de mayo, quiero saludar a todas y todos las(os) trabajadoras(es) que aún se atreven a sensibilizarse por el dolor del otro, y que desafía esta inmensa soledad que nos fractura como obreras(os) e individuos.
[1] Parafraseo de dichos que aparecen en el encuentro citado anteriormente.
[2] Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS). (2025). Informe sobre garantías en seguridad social y trabajo decente en Chile. https://cchdh.cl/wp-content/uploads/2025/03/INFORME-OIT_CCHDH-CONFEDEPRUS_Version-Final-21.02.2025-1-2.pdf
[3] De Jesús, C. M., & Fernandez, R. (2019). Cuarto de desechos y otras obras. Universidad de los Andes, Facultad de Artes y Humanidades, Departamento de Humanidades y Literatura, Ediciones Uniandes.
[4] Aceituno Morales, R., Miranda Hiriart, G., & Jiménez Molina, Á. (2012). Experiencias del desasosiego: salud mental y malestar en Chile.
[5] Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). (2024). Riesgo psicosocial laboral en Chile: Resultados de la aplicación del Cuestionario CEAL-SM/SUSESO en 2023. https://www.suseso.cl/607/articles-740672_archivo_01.pdf
[6] Foucault, M. (2001). Defender la Sociedad: Curso en el Collège de France (1975-1976). Fondo de Cultura Económica. https://www.uv.mx/tipmal/files/2016/10/M-FOUCAULT-DEFENDER-LA-SOCIEDAD.pdf