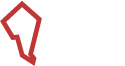En la actualidad, diversos sectores y especialistas en migración transnacional han observado un crecimiento sostenido de los flujos migratorios y su impacto en los países receptores. En varios países del sur de América Latina, esta práctica profundamente humana ha adquirido protagonismo en distintos ámbitos —culturales, económicos y políticos—, e incluso ha sido objeto de criminalización.
En el caso de Chile, el fenómeno migratorio no ha sido ajeno. Si bien las cifras recientes muestran cierta estabilización en los porcentajes, la tendencia general sigue alineada con el crecimiento regional. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE, 2024), en su Informe de resultados de la estimación de personas extranjeras, se estima que residían habitualmente en Chile 1.918.583 personas extranjeras. La mayoría de ellas se concentra en el tramo etario de entre 30 y 39 años.
Este dato adquiere relevancia si consideramos las proyecciones de envejecimiento de esta población: ¿cuáles serán las posibilidades de empleabilidad para estas personas en el futuro?, ¿qué rol social tendrá quien empiece a ser reconocido como una persona mayor?, ¿cómo perciben estas personas el hecho de envejecer en Chile durante los próximos 15 años? Estas interrogantes quedan sin respuesta en los informes estadísticos y exigen ser abordadas desde las experiencias y voces de las propias personas migrantes.
Pasando de una mirada generalista centrada en los datos, a una más cualitativa y microsocial, basada en la observación cotidiana del mundo migrante, el envejecimiento aparece como un fenómeno tangible, que se manifiesta en los cuerpos, en sus presencias, en sus relatos. La vejez migrante se hace visible, tanto para quienes formamos parte de esta experiencia como para quienes la estudian desde lo cotidiano.
Los cuerpos de las personas mayores migrantes en mención, no solo se reconocen por sus signos externos —el caminar pausado, las arrugas, las canas— ni por los imaginarios sociales tradicionales de la vejez, muchas veces distantes de la realidad. Se hacen presentes a través de una comprensión compleja que articula estos elementos con sus historias de vida y los espacios en los que se desenvuelven: plazas, ferias, mercados, cités y comunidades artísticas. Allí, preguntas como ¿cómo viviremos en los próximos 15 años? generan respuestas diversas, que van desde la continuidad de las labores actuales (cuidado de nietos, trabajo doméstico, venta en ferias libres, labores de cocina o de ayudantes en carnicerías, etc), hasta silencios cargados de incertidumbre, donde solo cabe un simple “no lo sé”.
Es importante atender a esos silencios, a esas miradas perdidas que intentan encontrar algún anclaje para imaginar un futuro. Y no perder de vista que, muchas veces, no hay tiempo para pensar en el envejecimiento, ni para asumir que ya se está envejeciendo en un país que no garantiza una cobertura social adecuada ni siquiera para sus propios nacionales, y mucho menos para quienes envejecen como migrantes.
Se trata de una problemática urgente, que requiere atención desde las instituciones del Estado, las cuales deberán asumir, en el corto plazo, la tarea de trabajar intersectorialmente para diseñar un Plan Nacional de la Vejez que incorpore el componente migrante. Solo así será posible responder de manera digna y justa al envejecimiento de este grupo social que va en tránsito hacia el envejecimiento en su propia cualidad y cantidad.
Bran Montiel
Sociólogo. Mg. Psicología Comunitaria
© Doctor Filosofía Mención estética y Teoría del Arte
Universidad de Chile